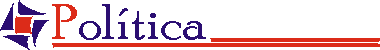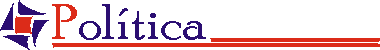|
ACTUALIDAD DE ESPAÑA FEBRERO
DE 2003
02/02/04:
Es cosa de hombres
La
Sala Primera del Tribunal Supremo, encargada de hacer respetar los
sacrosantos principios de nuestro orden jurídico-civil, se
ha liado la manta a la cabeza y ha endiñado una Sentencia
a la línea de flotación de sus colegas y sin embargo
colegas del Tribunal Constitucional. En el fondo, y perdonen por
el abrupto chapapote que les va a pringar el día a partir
del próximo párrafo, el asunto tiene implicaciones
interesantes (lástima que no hayan sido desarrolladas, pena
que no tengan nada que ver con las razones que oculta la sentencia).
Otra cosa es que convenga mantenerlas en silencio para poder seguir
disfrutando con tranquilidad de la campaña
electoral, espectáculo mucho más ameno. Si siguen
leyendo, luego no se quejen.
La
soberanía, cualidad jurídica muy complicada o muy
sencilla, según se quiera uno liar con pruritos esencialistas
o se deje llevar por el sentido común (y que viene a significar
capacidad de hacer lo que le sale a uno de las pelotas), es algo
que se tiene o no se tiene. Viene a ser como la omnipotencia del
Altísimo, que en cuanto se enfrenta a un imposible bien lo
resuelve (y no era tal imposible) bien no (en cuyo caso no era tal,
la pretendida omnipotencia). O la hombría de Ánsar
(que, en este caso, o se tiene o se tiene).
Si
bien de importancia menor que asuntos tan trascendentales como la
existencia de Él o lo larga que la tiene el Presidente, la
cosa esa de la soberanía no es moco de pavo. Viene a significar
la capacidad de hacer, dentro de un Estado, lo que le dé
a uno la gana. Históricamente, como es lógico y razonable,
se ganaba uno a pulso el título de soberano repartiendo yoyah
(puede consultarse, a estos efectos, nuestra Histeria
de España). Con el tiempo la civilización avanzó
y bastaba que hubiera dado yoyah tu padre o tu abuelo, si
lo había hecho con clase, para asegurarte un puesto soberano.
Weber, que era un cachondo, lo definió como el proceso de
transformación de la legitimidad carismática en legitimidad
dinástica. De esta época procede la situación
que nos permite disfrutar en la actualidad de un Borbón.
Y más o menos en fase de transición a la misma está
el Derecho internacional, que como es sabido sigue una evolución
pareja pero retrasada a lo que fue la conformación de los
Derechos estatales. De Bush junior todavía no se sabe
si es Soberano por su capacidad para invadir países con reservas
de petróleo en cuanto se decide a hacerlo, por la gracia
demostrada por su familia en el pasado en estas labores o por su
afición, pretérita, a inclinar el codo y amañar
elecciones.
Posteriormente,
en momentos de confusión y mudanza, se guillotinó
a un par de soberanos, en clara demostración de que, perdidos
sus atributos, ya no eran tales. El triunfo de la chusma llevó
a plantear por un tiempo la posibilidad de considerar soberano al
pueblo y, en su representación, a lo que la buena voluntad
de casi todos acordó en considerar expresión de sus
deseos: la ley soberana. En esa ficción llevamos un tiempo
viviendo. Pues vale. No conviene adentrarse mucho en desmontar la
propaganda habitual, llevaría demasiado tiempo. Pero sí
conviene perfilar un par de cosillas. A saber:
- la ley soberana ha acabado siendo aceptada porque, en la práctica,
y con su cobertura, se ha logrado alcanzar un equilibrio que permite
que verdaderos caudillos carismáticos y salvíficos
hagan lo que les plazca sin mayores problemas (es decir, que no
es, para las cosas importantes, impedimento relevante; ahí
tienen al Presidente del Gobierno enviando tropas en misión
humanitaria sin dar explicaciones ni pedir autorización no
ya a la opinión pública sino ni siquiera al Parlamento).
- la ley soberana fue, pasada la euforia inicial, rápidamente
asimilada por la casta de oligarcas que compró oficios judiciales
en el Antiguo Régimen y los legó a sus descendientes.
Esta casta luego ha venido comprando oposiciones de forma más
o menos descarada y perpetuándose en una amplia panoplia
de puestos aparentes pero donde no hay que trabajar apenas, se cobra
bien y de vez en cuando se le da un gusto al cuerpo arreándole
a un descamisado. De manera que, si para las cosas importantes ya
estaba y está el Caudillo, para las cosillas de la vida diaria
está la judicatura, que ha seguido y sigue haciendo lo que
le da la gana, sintiéndose por ello muy importante, y eximida
de estudiar Derecho, de leer o de pensar.
Este
estado de cosas ha permitido a todo el mundo vivir tranquilo. Y,
especialmente, a la miserable casta judicial española. Que,
dentro de lo que cabe, sabía que su capacidad de ser en última
instancia todo lo arbitraria e inicua que quisiera (siempre y cuando,
eso sí, respetara a los poderosos) estaba garantizada. Ahora
bien, claro, para ello la ley tenía que seguir siendo soberana.
Sin
embargo, este estado de cosas fue modificado por la Constitución
y, a partir de ahí, queda claro que tal ficción se
resquebraja. La pretendida soberanía de la ley queda en agua
de borrajas. Y la fuerza de sus intérpretes se ve con ello
disminuida. Serán otros exégetas, de otra casta de
diferente filiación y más reducida, los que obviamente
controlarán el percal. O debiera quedar claro, porque no
se suele comentar en voz alta. Quizás
porque la cosa es un poco liosa y contradice la esencia democrática
de los regímenes con la que estamos empeñados en vivir.
La
ausencia de debate jurídico al respecto, con todo, no implica, ni
mucho menos, que se haya resuelto satisfactoriamente la aparente
aporía que supone que el Derecho establezca límites al poder que
se le otorga al legislador (con base en su legitimidad democrática)
para ordenar la vida social. En última instancia ello lleva a negar
el carácter soberano a los representantes de la ciudadanía en tanto
que poder legislativo, quedando como soberano único el poder constituyente.
Sin embargo, es complejo encontrar una razón suficiente que justifique
la subsistencia de estos límites en la medida en que el soberano
(poder constituyente) extraiga su legitimidad (y en ese caso sí
se considera bastante para poder operar cualquier modificación)
exactamente de esa misma representatividad que, con el legislador
(poder constituido), no es en cambio tenida por suficiente para
dotarle de un poder soberano. Se trata de un problema conocido y
constante, de difícil resolución en el plano jurídico, que ha sido
estudiado a fondo por poca gente (hay un librito bastante didáctico
e interesante de José Luis Pérez Triviño).
Es
evidente que la causa última de reconocer a la representación cuando
constituyente una capacidad limitadora sobre la representación constituida
radica en que la primera contiene un elemento adicional jurídicamente
relevante que permite establecer esta diferencia. Habitualmente
no se reseña, pero parece importante a estos efectos el hecho de
que, y de ahí es de donde extrae su capacidad normadora la Constitución,
la configuración del Derecho y la sociedad que supone la aprobación
de la Norma Primera va más allá de la mera representación. Traduciendo,
que para salir del embrollo sólo queda recurrir a las mistificaciones
idealizadas de nuestro subconsciente colectivo. Es interesante recurrir
a la explicación de un fenomenólogo belga, el brillante
Marc Richir, que distingue a tales efectos entres "incorporación"
y "encarnación" (incorporation et incarnation). Ambas nociones se
hallan confundidas en la tradición filosófica occidental desde el
empleo conjunto que de lo teológico y lo político hicieron las monarquías
medievales europeas, cuyos perfiles trazó tan certera y amenamente
Kantorowicz. Como de aquellos polvos vienen estos lodos la utilización
del recurso viene al pelo. Y es que la confusión, trasladada a la
antropología política, ha acabado por tomar la mera incorporación
comunitaria como código significativo ciego de la encarnación. Y
no tiene porqué, claro. A la vista está.
El
caso es que esta sencilla (?) explicación no la han acabado
nunca de ver clara los jueces. Y menos todavía los españoles.
Algo que les humaniza y honra, podrán pensar muchos de Ustedes,
y con razón. Pero es que en realidad a ellos lo que les fastidia
es que, como sumos tergiversadores de la voluntad soberana, su poder
queda reducido a efectos prácticos a la nada si hay otra
voluntad soberana "más mejor" (la Constitución)
y unos intérpretes definitivos de la misma que, por ello,
quedan situados por encima de la casta de burócratas de la
Justicia (así, con mayúsculas, como se ven ellos)
de toda la vida. Y eso jode. Pues claro. Que no venimos señoreando
estos mundos para que vengan advenedizos colocados por politicastros
a enmendar la plana a unos tipos que han aprobado limpias y meritorias
oposiciones. Hasta ahi podríamos llegar.
Al
Supremo nunca le ha acabado de gustar el Constitucional. Y es lógico.
Por el mismo por el que los Magistrados del Supremo aspiran a su
vez, todos ellos, a dar el paso definitivo de armonización
de lo jurídico con la lógica partidista y merecer
un dedazo que les lleve al Constitucional: porque desde que existe
el TC el Supremo ha dejado de serlo. Con lo bonito que era el nombre.
El caso es que, mientras anhelan llegar a ser de la Nueva Casta
de Divinos Jueces, los miembros del Supremo, anidan envidia y odio,
legítimos, a sus mayores. Éstos, por su parte, tienen
claro que sus subalternos son meros banderilleros del Derecho, vulgares
juecillos de provincias venidos a más. Estas rencillas y
tensiones se dirimen en ocasiones a golpe de sentencia, aunque con
moderación, porque los del Supremo, por la propia lógica
de las cosas, llevan las de perder, y lo saben.
No
vale la pena perderse en las chiquillerías de parvulario
que puedan haber motivado la más reciente decisión
a la que hemos hecho referencia. Son eso, banalidades. Tampoco,
y es lo más grave, en la Sentencia en sí, por ser
de una indigencia jurídica pavorosa. Uno esperaría
que si la Sala de lo Civil del Supremo decide montar el espectáculo
Soberano y condenar al TC lo haga al menos alejándose de
sus maneras habituales (sentencias no motivadas más allá
del "porque yo lo valgo", errores ortográficos
y sintácticos, ausencia de debate de calado jurídico),
pero ni en un caso como este parece posible. La fuerza de la costumbre
les impide elevarse más de lo común aunque lo intenten.
O será que ni siquiera queriendo pueden, vaya Usted a saber.
De manera que la Sentencia carece de la solidez jurídica
mínima exigible, reduciendo todo su meollo a una discutible
y extensiva aplicación de la responsabilidad civil extracontractual,
que para estos señores haraganes y faltos de ganas de estudiar
sirve tanto para condenar a la señora a la que se le cae
una maceta del balcón como para empurar a los magistrados
del TC.
No
está claro si los magistrados del Constitucional son o no
inviolables en el ejercicio de sus funciones (o sea, que parece
que el Supremo sí lo tiene claro, clarísimo y actúa
en consecuencia, pero no estaría de más que esta cuestión
discutida y clave hubiera sido resuelta con más detalle,
y no solventada de mala manera en la negativa a la declinatoria
de jurisdicción planteada), si son o no magistrados cuyo
régimen es equiparable al de los ordinarios (porque primero
dice el Supremo que no, a efectos de poder acudir a la responsabilidad
civil extracontractual, pero luego que sí, a efectos de evaluar
sus deberes de diligencia, ¿en qué quedamos?), si
cabe que un tribunal como el supremo enjuicie la lex artis
de la que han hecho gala o no los miembros del TC... Realmente,
para una sentencia como esta, una primicia a nivel mundial (porque
en el mundo civilizado las bullas de patio de colegio no se judicializan
hasta estos extremos y en el no civilizado se resuelven en la calle,
como los hombres; sólo España mantiene una apasionante
posición intermedia), habría sido de agradecer un
mínimo de dedicación por parte del Tribunal Supremo
dedicado a razonar y fundamentar su decisión. Así,
quedando las cosas como han quedado, no pasa todo el asunto de ser
una reyerta intrascendente, de la que el Constitucional se repondrá
tarde o temprano con otra chinita en el zapato del Supremo,
tampoco de gran trascendencia para los ciudadanos. Cosas de viejos
oligarcas.
ABP
(València)
|